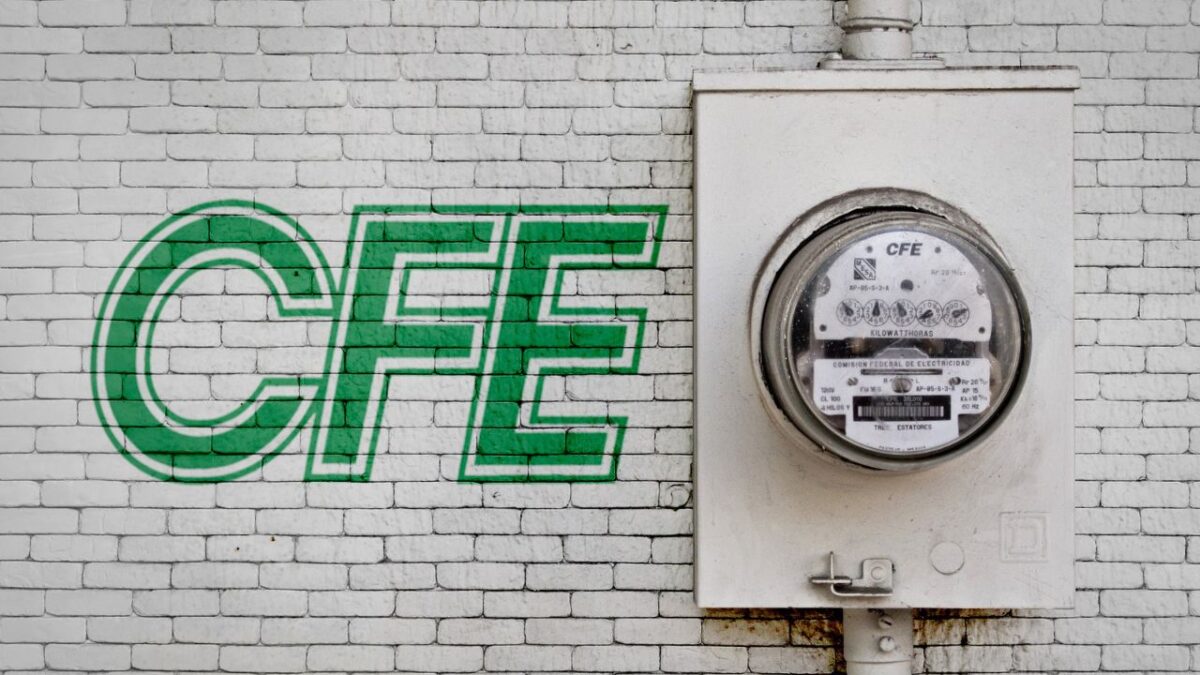Rocío no existía hasta que cumplió 10 años. No fue hasta entonces que obtuvo su acta de nacimiento. Al poco tiempo, aprendió a leer y escribir su nombre. Para ella fue como descubrir un mundo nuevo, una vida más allá del tiradero de Escalerillas en Chimalhuacán (Estado de México). Alrededor de la montaña de desechos, de 12.000 toneladas, viven 1.000 familias, entre ellas la suya. Hoy, con 13 años, pasa la vida entre el salón de clases y el vertedero, donde esculca entre la basura para encontrar materiales que revender y así ayudar a los suyos. Pensar en un colegio cerca para los chicos de la colonia, donde todos viven en pobreza extrema, es una utopía. Y aspirar a la escolarización solo es posible gracias a la buena voluntad de las organizaciones no gubernamentales.
Los vecinos de Escalerillas nacen con las cartas marcadas. El oficio de pepenar —buscar cosas revendibles entre los desperdicios— es una herencia familiar por defecto. Pero eso no quiere decir que no exista ilusión entre los padres de que esto pueda cambiar para sus hijos. Son las 7.30 de una mañana muy fría a las faldas del tiradero. Santiago, de siete años, juega entre una pila de neumáticos y se emociona cuando escucha a los camiones de basura. Beatriz, su madre, lo agarra del brazo y cuenta: “Le gusta mucho. Dice que de grande quiere manejar uno”. Pero agrega: “Ya sabe contar en inglés. Cosas como esa te dan fe. Quiero que aspire a algo más”. Así como Santiago, poco más de 250 menores de la colonia forman parte de un programa de la Fundación para la Asistencia Educativa (FAE), que intenta escolarizar a los chicos de la comunidad.